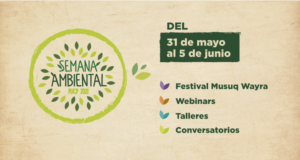Por: Karina Elena Quispe Alí, voluntaria de Clima de Cambios
Durante décadas, las comunidades indígenas han soportado las consecuencias de la presencia de lotes petroleros y de las actividades extractivas en sus territorios. Estos impactos no solo han afectado su entorno físico y su salud, sino que también han alterado profundamente su forma de vida, creencias y cosmovisión. Esta es una problemática que, pese al paso del tiempo y a los constantes reclamos de las comunidades, aún no cuenta con soluciones pertinentes ni con una atención adecuada por parte del Estado y de las empresas responsables.
¿Quién gana cuando las comunidades indígenas lo pierden todo?
Esta es la pregunta que debemos hacernos al observar el avance de las actividades extractivas en los territorios amazónicos del Perú, donde la explotación petrolera se ha convertido en una amenaza constante para los pueblos originarios.
La afectación ambiental impacta no solo el entorno natural, sino también a las comunidades indígenas, que enfrentan diferentes niveles de vulnerabilidad según su ubicación y recursos (La Torre, 1998). A pesar de las amenazas, muchas conservan sus formas de organización social y cosmovisión. Sin embargo, la contaminación pone en riesgo sus medios de vida y su integridad cultural. Asimismo, Infobae informa que 31 bloques petroleros se superponen con territorios de 435 comunidades indígenas y reservas de pueblos en aislamiento (Piaci), lo que vulnera sus derechos y afecta su vida y cultura. La Defensoría del Pueblo señala que los conflictos socioambientales son una oportunidad para repensar las relaciones entre el Estado, las comunidades y las empresas (Masen, 2021).
Estas afirmaciones se respaldan en el ordenamiento jurídico nacional e internacional. A nivel interno, la Constitución Política del Perú garantiza derechos fundamentales como la vida, la salud, la integridad personal, la propiedad y la dignidad (arts. 1 y 2). La Ley N.º 28611 – Ley General del Ambiente refuerza estos derechos: su artículo 2 reconoce el derecho a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado, mientras que el artículo 7 obliga al Estado a garantizarlo mediante acciones de prevención, mitigación o reparación frente a daños ambientales que afecten la salud humana.
En el plano internacional, estos derechos se ven fortalecidos por el Convenio 169 de la OIT, cuyo artículo 13 reconoce la relación especial de los pueblos indígenas con sus territorios y la necesidad de protegerla. También lo hacen la Declaración Americana y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que promueven el respeto a su dignidad, instituciones, culturas y territorios. En conjunto, estos marcos normativos establecen el deber estatal de reconocer y garantizar el derecho de propiedad y posesión sobre los territorios tradicionalmente ocupados, así como su participación en la gestión de los recursos naturales.
Para los pueblos indígenas, las concesiones petroleras no representan solo el acceso a tierras, sino la pérdida de derechos fundamentales. La presencia de empresas extractivas afecta su salud, el control sobre sus territorios, su cultura, espiritualidad, identidad y formas de vida, alterando su bienestar, seguridad y dignidad (La Torre, 1998). Un caso representativo es el de Occidental Petroleum Co. y Petroperú en los lotes 192 y 8. Estas empresas iniciaron operaciones sin reconocer a las comunidades indígenas, realizando actividades como exploración sísmica y construcción de infraestructura sin restricciones. La posterior explotación derivó en graves daños ambientales por el vertimiento de aguas contaminadas y productos químicos en ríos, suelos y bosques, esenciales para la subsistencia de estas poblaciones (Masen, 2021).

PUINAMUDT
Las actividades extractivas han afectado gravemente los recursos hídricos, ignorando su valor cultural y espiritual para los pueblos indígenas. Isch señala que los discursos sobre el agua suelen centrarse en su valor económico, dejando de lado creencias y prácticas ancestrales (Grados y Pacheco, 2016). Para el pueblo Kukama Kukamiria, por ejemplo, la pesca es una actividad vital y sagrada, ya que consideran a los peces como “madres del agua”, símbolos del origen de la vida. Este vínculo profundo con el agua es invisibilizado por el modelo extractivo actual.
En cuanto a la salud, los pueblos Achuar, Quechua y Kichwa evidencian los daños generados por la expansión petrolera y gasífera. Además de la contaminación, estas actividades aumentan el riesgo de contacto forzado con los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (Piaci), lo que puede resultar devastador para su supervivencia. Se estima que este tipo de encuentros ha causado la muerte de hasta el 90 % de estas poblaciones por enfermedades frente a las cuales no tienen defensas inmunológicas (Infobae, 2024).
Asimismo, la contaminación del agua impacta en la agricultura, pues muchas comunidades la usan para el riego de cultivos, afectando la calidad de los alimentos y la seguridad alimentaria. Por otro lado, la deforestación elimina recursos esenciales como plantas medicinales, madera y alimentos silvestres, debilitando su autosuficiencia y su vínculo ancestral con el entorno.
Intervenciones y posturas ante los conflictos socioambientales generados por la industria petrolera
Ante esta problemática, distintos actores han emitido respuestas. Entre ellas, destaca la iniciativa empresarial con la creación del Comité de Administración de los Recursos para Capacitación (Carec), orientado a gestionar aportes de empresas contratistas para la formación técnica de personal del sector petrolero y de integrantes de comunidades nativas en áreas de influencia. (Masen, 2021)
Ante la explotación de recursos en territorios indígenas, el Estado creó, en 2017, el Fondo de Adelanto Social (FAS) con S/ 50 millones para reducir brechas sociales. Sin embargo, su aplicación ha generado conflictos con comunidades amazónicas afectadas por actividades petroleras. También propuso el Plan de Cierre de Brechas, con un enfoque multisectorial que involucra a distintos niveles de gobierno y organizaciones indígenas de los lotes 192 y 8 en cumplimiento de sus derechos constitucionales (Masen, 2021).
No obstante, las comunidades consideran que las medidas adoptadas no han sido efectivas ni eficientes, ya que continúan enfrentando afectaciones no atendidas. Denuncian el incumplimiento de compromisos, como la falta de presupuesto para ejecutar el Plan de Salud 2022–2026, acordado en procesos de consulta previa. Además, la ausencia de funcionarios con capacidad de decisión en los grupos y mesas de trabajo de los lotes 8 y 192 ha dificultado el seguimiento e implementación de los acuerdos. (CAAP, 2024).
En ese contexto, líderes indígenas han manifestado su postura. El apu Alfonso López Tejada señaló que no se oponen a la actividad petrolera, pero exigen soluciones urgentes ante los daños sufridos. “No permitiremos más actividad petrolera en nuestro territorio sin antes saldar la deuda histórica que el Estado tiene con los pueblos indígenas”. (CAAP, 2024)
En diversas reuniones, las comunidades han exigido medidas como la consulta previa, el respeto al no contacto y el derecho a la autodeterminación. Entre sus principales demandas destacan la instalación de la Mesa de Seguimiento de la Consulta Previa del Lote 192 en Iquitos, con participación de autoridades y representantes comunales; la conformación de una Mesa de Trabajo Multisectorial para atender denuncias contra empresas contratadas por el Pronis y el MVCS; y la publicación de lineamientos para iniciar acciones de remediación ambiental. (Servindi, 2024)
Estas problemáticas continúan hasta hoy. El 4 de marzo de 2025 se realizó una audiencia técnica sobre los impactos de las industrias extractivas en los derechos de los pueblos indígenas, abordando temas como la superposición de lotes petroleros, la falta de consulta previa, las amenazas a los Piaci y el impacto en mujeres indígenas (Aidesep, 2025). Además, la mala gestión del canon y sobrecanon en zonas indígenas se refleja en la precariedad de sus condiciones de vida, pese a los recursos asignados (Masen, 2021).
El conflicto social en la selva norte del Perú refleja un proceso histórico no resuelto, marcado por el incumplimiento de compromisos esenciales del Estado. Problemas como la falta de reconocimiento territorial, deficiencias en salud, uso inadecuado del canon, pasivos ambientales y una consulta previa ineficaz siguen sin respuesta. Esta situación ha expuesto la vulnerabilidad de las comunidades indígenas, que sienten haber sido abandonadas y excluidas de los beneficios generados por la actividad petrolera en sus territorios.