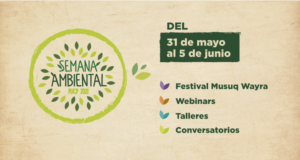La declaración del río Marañón como sujeto de derecho marca un antes y después en los derechos de la naturaleza en el Perú. Ahora que la sentencia ha sido ratificada, se plantean numerosos desafíos legales principalmente en lo referente a su implementación. Conversamos con los abogados y profesores de la PUCP Andrea Domínguez y Carlos Glave, quienes nos dieron alcances sobre este tema desde el derecho ambiental y el procesal, respectivamente.
Por: Joana Cervilla
La Sala Civil de la Corte de Loreto ratificó la histórica sentencia del Juzgado Mixto de Nauta, emitida en marzo del 2024, que reconoce al río Marañón y a sus afluentes como sujetos de derecho. Este fallo si bien marca un hito en la protección de la naturaleza en el Perú, al incorporar por primera vez la perspectiva de la cosmovisión del pueblo Kukama Kukamiria en el reconocimiento jurídico de un río como titular de derechos, también plantea interrogantes legales, sociales y ambientales e importantes desafíos en su implementación.
Un cambio de paradigma
Sin duda, esta decisión abre un nuevo capítulo en la justicia ambiental del país ya que alinea al Perú con Colombia, Ecuador y Bolivia, al adoptar un enfoque biocéntrico que coloca a la naturaleza en el centro de las políticas legales y de conservación.
Andrea Domínguez, abogada especialista en derecho ambiental y profesora del curso Clínica Jurídica Ambiental de la PUCP, sostiene que este fallo es algo sin precedentes en el Perú. Asimismo, plantea que marca un alejamiento de la perspectiva antropocéntrica tradicional al reconocer que el río Marañón tiene el derecho a fluir sin contaminación, mantener su biodiversidad y regenerar sus ciclos naturales.
“La Constitución peruana, en el inciso 22 del artículo 2, establece el derecho fundamental de las personas a un medio ambiente adecuado y equilibrado para la vida. El Tribunal Constitucional ha desarrollado este derecho en dos fases: una reactiva, donde el Estado se abstiene de contaminar; y otra prestacional, donde el Estado tiene el deber de crear un marco normativo y políticas públicas para proteger y conservar el medio ambiente. Con esta sentencia, se plantea que la naturaleza podría tener derechos propios no necesariamente vinculados a los derechos de las personas, lo que abre un debate interesante», añade la abogada.
Desafíos en la implementación
Domínguez advierte que el reconocimiento de estos derechos plantea interrogantes legales. «No existe un marco jurídico nacional que permita declarar a la naturaleza como sujeto de derecho. Esto genera tensiones entre las decisiones judiciales y las normas existentes», añade. Esta preocupación es compartida por instituciones como el Ministerio del Ambiente y la Autoridad Nacional del Agua, que han apelado la sentencia argumentando que estos cambios requieren de un marco normativo legislativo.
Por su parte, el abogado Carlos Glave, profesor PUCP y especialista en derecho procesal, sostiene que, en términos prácticos, reconocer al río como sujeto de derecho significa que este podría ser titular de derechos específicos, como su protección y conservación. Sin embargo, plantea que “estos derechos ya están protegidos por el marco legal existente en torno al medio ambiente. Entonces, la pregunta es ¿realmente era necesario declarar al río como sujeto de derecho para lograr estas protecciones? Por ejemplo, en el caso de Petroperú, si ha habido contaminación o negligencia, ya existen mecanismos legales para exigir reparaciones y sanciones. La declaración del río como sujeto de derecho no aporta una ventaja clara desde esa perspectiva”, explica el abogado.

Aunque la sentencia representa un avance, su verdadero impacto dependerá de cómo se aborden los numerosos desafíos legales y prácticos.
Sobre el derecho colectivo
Uno de los puntos más polémicos de la sentencia es la creación de Consejos de Cuenca y la designación de defensores legales para el río. «Esto genera dudas sobre cómo se articularán estos nuevos actores con los derechos difusos que ya existen para proteger el medio ambiente. ¿Cómo se resolverán los conflictos entre diferentes intereses?», plantea Domínguez.
Por otro lado, el Perú no cuenta con un marco regulatorio para los procesos colectivos, que son esenciales para abordar conflictos tan complejos como este. “El Código Procesal Civil solo incluye una mención superficial a este tipo de procesos en el artículo 82. Existen propuestas, como un proyecto de reforma integral del Código Procesal Civil que incluye un capítulo específico sobre procesos colectivos, pero hasta ahora no se han aprobado”, explica Glave.
Además, el proceso judicial está diseñado principalmente para proteger derechos individuales, lo que evidencia la necesidad de un enfoque distinto para abordar los derechos ambientales y otros derechos supraindividuales. “En los procesos colectivos, emitir una sentencia no es suficiente; se requiere establecer mecanismos de monitoreo continuo que garanticen su cumplimiento efectivo”, sostiene el abogado.
Lecciones de América Latina
Este fallo peruano se suma a una tendencia creciente en América Latina hacia el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Países como Colombia, Ecuador y Bolivia han liderado estos esfuerzos, pero también han enfrentado retos similares en la implementación. «El Perú tiene la oportunidad de aprender de estas experiencias y construir un sistema de justicia ambiental más robusto», sugiere Glave.
Andrea Domínguez también destaca la importancia de adoptar un enfoque interdisciplinario. «Este es un momento clave para que abogados, científicos, activistas y comunidades trabajen juntos. Solo así podremos superar los desafíos legales y técnicos que enfrenta este cambio paradigmático», concluye.
¿Un impacto simbólico o real?
Aunque la sentencia representa un avance simbólico en la justicia ambiental, su verdadero impacto dependerá de cómo se aborden los numerosos desafíos legales y prácticos. «Es un precedente importante, pero también un recordatorio de que la protección de la naturaleza requiere de esfuerzos continuos y coordinados», afirma Glave.
Para Andrea Domínguez, este fallo podría cambiar la forma en que entendemos la justicia ambiental en el Perú “pero, para que eso ocurra, necesitamos voluntad política, apoyo comunitario y un marco normativo claro».
Si bien la historia del río Marañón apenas comienza, su desenlace dependerá de la capacidad del Perú para traducir esta visión biocéntrica en acciones concretas. «El reconocimiento de derechos es un avance, pero el verdadero reto está en la aplicación práctica. Sin un sistema claro de gestión y coordinación, corremos el riesgo de que estas decisiones no tengan un impacto real”, finaliza Glave.