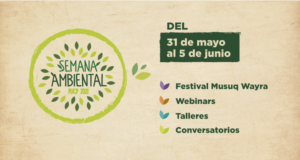Por: Karina Elena Quispe Alí, voluntaria de Clima de Cambios
La explotación de lotes petroleros ha causado graves daños al medioambiente, contaminando ríos y suelos, y afectando gravemente la biodiversidad. A pesar de las constantes denuncias, las acciones del Estado y de las empresas siguen siendo limitadas. Esta problemática ambiental, aún no resuelta, requiere atención urgente y medidas efectivas.
¿Qué sucede cuando el petróleo contamina la Amazonía?
La explotación de lotes petroleros ha dejado una grave huella ambiental en ríos, suelos y bosques, afectando uno de los ecosistemas más ricos y frágiles del planeta.
El Perú alberga 84 de las 108 zonas ecológicas reconocidas a nivel mundial. En su Amazonía, se estima la existencia de entre 40,000 y 50,000 especies de flora, aunque solo la mitad ha sido registrada científicamente (La Torre, 1998). Esta riqueza natural ha llevado a la creación de áreas naturales protegidas, destinadas a conservar este invaluable patrimonio. Sin embargo, muchas de estas áreas —como bosques de protección, reservas comunales y zonas de conservación regional— se superponen con lotes petroleros (Mongabay, 2022). La contradicción es clara: en lugar de ser salvaguardados, estos territorios están siendo explotados, lo que genera no solo daños irreparables al medioambiente, sino también un sufrimiento profundo en las comunidades.
Como evidencia de esta riqueza en biodiversidad, se han identificado 3,140 especies de plantas amazónicas en el Perú con propiedades medicinales, alimenticias e industriales. Estas incluyen aceites, fibras, taninos, gomas y otros recursos naturales de gran valor. La mayoría de estas especies han sido cultivadas, innovadas y preservadas por los pueblos indígenas, quienes han desarrollado un conocimiento profundo y ancestral sobre su uso, aunque el valor económico global de estas especies aún no se ha calculado, su potencial para el futuro del país es inmenso (La Torre, 1998). Sin embargo, este potencial suele ser ignorado o vulnerado por políticas extractivas que priorizan el beneficio a corto plazo sobre la sostenibilidad a largo plazo.
La Amazonía también es hogar de 64 pueblos indígenas reconocidos por la Constitución de 1993, quienes poseen un profundo conocimiento sobre su entorno (La Torre, 1998). Sin embargo, sus territorios han sido lotizados para la explotación de hidrocarburos en un «boom» petrolero donde transnacionales como Shell, Chevron y Exxon obtienen concesiones sin considerar las consecuencias para las comunidades y el medioambiente (La Torre, 1998). Este modelo extractivo, respaldado por marcos legales flexibles, ha tenido efectos devastadores.
Frente a este panorama, existen regulaciones como el Código del Medio Ambiente, inicialmente pionero, pero que ha sido debilitado por el modelo extractivo (La Torre, 1998). A pesar de las normativas, como el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, que exigen Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y Planes de Manejo Ambiental, los mecanismos de monitoreo son débiles, dejando a las comunidades vulnerables.
Aunado a ello, es fundamental señalar que el proceso de reconocimiento legal de los territorios indígenas en el Perú sigue inconcluso, pese a que el país ratificó el Convenio 169 de la OIT mediante la Resolución Legislativa N.° 26253 en 1993. Dicho convenio establece que los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmente han ocupado, así como a participar en el uso, manejo y conservación de los recursos naturales ubicados dentro de sus territorios (Mansen, 2021). En la misma línea, Camero y González refuerzan esta obligación internacional al invocar el artículo XXV de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el cual reconoce que estos pueblos “tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma” (Masen, 2021, p.11).
Así, resulta evidente que el Estado peruano, a pesar de los compromisos asumidos tanto a nivel nacional como internacional, no ha implementado acciones concretas para garantizar el reconocimiento y la protección de los territorios indígenas. Esta omisión no solo representa una deuda jurídica y política, sino que también se configura como una de las principales causas estructurales de los conflictos socioambientales que enfrentan actualmente las comunidades originarias en el contexto de las actividades extractivas.
Impactos ambientales de la actividad petrolera en territorios indígenas
Pese a la existencia de diversas regulaciones, las afectaciones al medioambiente continúan manifestándose de forma alarmante. Estudios recientes estiman que la biodiversidad se está extinguiendo a un ritmo aproximado de 100 especies por día. Esta pérdida no obedece a causas naturales, sino que está estrechamente vinculada a las actividades extractivas, como la explotación petrolera. Dichas actividades conllevan procesos de deforestación, contaminación del suelo y agua, y alteración de ecosistemas enteros. Como consecuencia, no solo se pierde una invaluable diversidad biológica, sino que también se destruyen fuentes esenciales de vida y los hábitats de numerosos pueblos indígenas que dependen directamente de estos entornos para su supervivencia física y cultural.
Un ejemplo concreto de estas afectaciones es la deforestación, que genera graves consecuencias como inundaciones, erosión de tierras, y la pérdida de especies de flora y fauna. La deforestación, entendida como la eliminación masiva de árboles y cobertura vegetal, no solo destruye hábitats naturales, sino que también reduce la capacidad de los ecosistemas para absorber dióxido de carbono, contribuyendo así al cambio climático global. Además, disminuye la infiltración de agua en los suelos, afectando la recarga de acuíferos y aumentando la vulnerabilidad de las tierras a deslizamientos y desertificación. Estos impactos alteran el equilibrio ecológico y afectan fenómenos naturales como el clima, las precipitaciones y la regulación de fuentes hídricas (La Torre, 1998). Como resultado, se compromete el acceso al agua potable para cientos de comunidades que dependen de estos ecosistemas, muchas veces agravado por la contaminación directa o indirecta causada por actividades extractivas.

Mongabay
El impacto de la actividad petrolera no solo afecta la flora, sino también el recurso hídrico. Estudios han mostrado que ha alterado la bioecología de los peces en los ríos Ucayali y Marañón, afectando la salud en comunidades como las de los pueblos Achuar y Kichwa (Grados y Pacheco, 2016). En 2013, se detectaron altos niveles de metales pesados, como plomo y arsénico, en agua y suelo en las cuencas de los ríos Marañón, Tigre y Pastaza, sin medidas efectivas más allá de una emergencia. Además, las comunidades denuncian el vertimiento de aguas contaminadas con petróleo y químicos que afectan tierras y fuentes de agua (Masen, 2021). La contaminación de recursos hídricos no solo compromete la biodiversidad acuática, sino que pone en riesgo el acceso al agua potable. Estos casos son solo una parte de una problemática mayor y aún poco visibilizada.
Es crucial atender la afectación a las tierras indígenas, donde se desarrollan actividades como la agricultura y la ganadería. La calidad del suelo es vital para el cultivo de alimentos básicos y la preservación de las prácticas agrícolas ancestrales que sustentan la cultura e identidad de los pueblos indígenas. No obstante, estudios indican que millones de hectáreas han sido abandonadas por la pérdida de fertilidad del suelo, causada por las operaciones petroleras. La contaminación con hidrocarburos, metales pesados y residuos tóxicos altera profundamente la estructura y composición química del suelo, reduciendo su fertilidad y su capacidad de regeneración natural, y afectando el equilibrio de los microorganismos esenciales para su salud. Un caso emblemático son los Lotes 192 y 8, donde la reinyección de vertimientos contaminó ríos y tierras de cultivo, dejando muchas zonas inutilizables, y deteriorando los bosques y la salud de las comunidades (Masen, 2021). Estos daños se visibilizan en la desaparición de cultivos, muerte de la vegetación nativa, empobrecimiento progresivo de los ecosistemas, pérdida de biodiversidad y más. Estos impactos no solo son ambientales, sino que afectan los medios de vida, cultura y dignidad de las comunidades.
La explotación petrolera en la Amazonía peruana continúa generando daños irreversibles al medioambiente y a los territorios indígenas. A pesar de las normativas y compromisos asumidos, la falta de acción efectiva por parte del Estado y la priorización del interés económico sobre la sostenibilidad siguen profundizando una crisis ecológica y social que no puede seguir siendo ignorada.