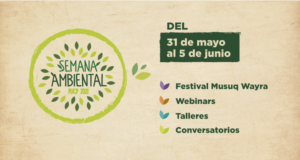El uso del análisis de discurso y de narrativas en la Geografía contemporánea se inicia a partir de los estudios post-estructuralistas del filósofo francés Michel Foucault. Entre uno de sus principales argumentos encontramos la relación de verdad y poder, es decir, la verdad o conocimiento es efecto del poder que es formado a través del consenso colectivo. Por ejemplo algunos geógrafos estipulan que el discurso “espacios subdesarrollados” nació después de la segunda guerra mundial con el objetivo de crear una red de dominio entre el norte y sur y, a menor escala, entre el los estados y las comunidades locales; este dominio se camuflaría bajo la noción de “creación de desarrollo”. Robbins atrae un poco más esta definición a temas relacionados al manejo de recursos señalando que para entender el carácter de la sociedad es necesario tener en cuenta como ciertas nociones del mundo que se dan por sentadas son moldeadas a través de discursos y como ciertas prácticas y sistemas sociales las hacen o las etiquetan como verdades (2004). A diferencia del Discurso que abarca temas amplios y generales, las Narrativas son nociones o percepciones más específicas, fomentadas por un actor o un grupo de actores.
Pero ¿Cómo podríamos ubicar estas narrativas y discursos en la realidad social peruana? Una forma de localizarlos es siguiendo las huellas de los conflictos socio-ambientales en áreas de explotación de recursos (mineros, hidrocarburos y hídricos). En la mayoría de estos conflictos siempre encontramos tres actores: Las multinacionales, el estado y las comunidades locales. El estado juega un rol capital pues al aplicar reformas políticas (exención de impuestos, subvenciones directas, privatizaciones y todas aquellas ligadas a políticas de liberación económica) permite a las multinacionales utilizar un discurso de “desarrollo” con el cual ambos están de acuerdo: “Inversión igual desarrollo”. De este modo, todo aquel que no piense que la gran inversión de capital no nos llevará al desarrollo, será tildado como “el perro del hortelano” y su opinión será forzosamente excluida del proceso o, en otros casos, será expulsado del mismo.
Por otro lado, las narrativas son modos de explicación que los grupos constituyen con el fin de articular sus reclamos y promover sus intereses (Haarstad and Fløysand, 2007) y además pueden ser consideradas como respuestas a problemas particulares y al mismo tiempo forman parte de un mayor discurso. Por ejemplo, el uso exagerado de políticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) pueden transformarse eventualmente en políticas asistencialistas o paternalistas que alentarían a cambiar la perspectiva de “desarrollo” en las comunidades locales. Este cambio toma mayor fuerza cuando las políticas de RSC llenan el vació político (falta de infraestructura vial, educativa y de salud) dejado por el estado en las comunidades más remotas del país.
Por tanto, considero importante incluir las perspectivas, conocimientos y opiniones de las comunidades locales antes, durante y después de un proyecto de extracción de recursos, no sólo porque son los directamente afectados, sino porque deben ser considerados como parte de un medio ambiente ecológico y cultural y no como objetos a “desarrollar” o dominar.
Un análisis más completo sobre este tema será publicado en la próxima edición de la revista Espacio y Desarrollo del CIGA- PUCP.
Citas:
- Haarstad, H. and Fløysand, A. (2007), Globalization and the Power of rescaled narratives: A case of opposition to mining in Tambogrande, Peru. In Political Geography 26, pp. 289-308
- Robbins, P. (2004) Political Ecology a Critical Introduction, Blackwell