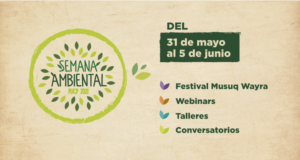Por: Karina Elena Quispe Alí, voluntaria de Clima de Cambios
La deforestación en la Amazonía peruana ha generado un impacto devastador no solo sobre el medioambiente, sino también sobre las comunidades indígenas que habitan y resguardan estos ecosistemas. Este fenómeno no se limita a la degradación de su hábitat, sino que afecta directamente su calidad de vida, comprometiendo su sostenibilidad alimentaria, económica, cultural y social.
1. Amazonía peruana: una riqueza en retroceso
Para tener una contextualización de cómo se presenta la deforestación en la Amazonía peruana, debemos considerar que, al ser la selva tropical más grande del mundo, la Amazonía es uno de los mayores tesoros biológicos de la Tierra, que se ha popularizado como la última frontera forestal y una de las regiones más diversas del mundo (Parra, 2023). Dentro del territorio amazónico se han presentado diversas problemáticas que han dañado su hábitat, es así que a través de un estudio se señaló que “pese a las dificultades para estimar la pérdida real de la selva amazónica respecto a un punto ‘originario’, a la fecha (2022), se calcula que el 13.2 % del bioma amazónico se ha perdido, aproximadamente 85 millones de hectáreas (85.499.157 ha). De este total, el 61.4 % ocurrió en Brasil, el 12 % en Perú, el 7 % en Colombia, el 6% en Venezuela y el 5 % en Bolivia» (Parra, 2023, pág. 55). Las estadísticas señaladas revelan la magnitud del impacto que ha tenido la degradación forestal, demostrando que en estos últimos daños no solo ha habido una pérdida de recursos naturales, sino también un daño a las comunidades que las habitan.
Se debe considerar que la degradación forestal hace alusión a los diversos cambios que se dan dentro de los ecosistemas, los cuales afectan nocivamente sus distintos tamaños, estructuras, funciones, y así reducen su capacidad para proporcionar bienes y servicios a quienes dependen de ellos (Vásquez, Bautista, Pucamayo, Rivadeneyra, Rodríguez, 2022). De este modo, se efectúa un daño a la calidad de vida de las comunidades, pues extermina o reduce de manera significativa los recursos por los que pueden optar estas comunidades. Los pueblos indígenas que viven dentro de este espacio forestal “han enfrentado en los últimos cincuenta años una de las mayores amenazas a sus derechos territoriales a causa de la crisis de la biodiversidad, el cambio climático y el incremento del ritmo de la devastación ambiental por las industrias extractivas” (Parra, 2023, p.14).
2. La Amazonía como hogar, cultura y sustento
Las comunidades indígenas y rurales que dependen de los bosques para su subsistencia y cultura se ven gravemente afectadas. La deforestación provoca alteraciones en los ciclos hídricos, fundamentales para el equilibrio ambiental y la calidad de vida. Además, para estas comunidades, el territorio posee un valor cultural que trasciende su concepción como simple bien inmueble sujeto al mercado, “el territorio es el ámbito donde se cohesiona y desarrolla la cultura; donde se consolida la autonomía, en el que se inscribe el derecho propio y el espacio en el que la relación de los pueblos originarios con la naturaleza… se materializa» (Parra, 2023, p. 59).
Los impactos ambientales derivados de la deforestación también inciden directamente en la salud de los pueblos indígenas, ya que transforman sus formas de vida, reducen la fertilidad de los suelos al dejarlos expuestos a la radiación tropical, favorecen la proliferación de plagas, ocasionan la pérdida de especies vegetales nativas y medicinales, alteran el equilibrio de nutrientes e impiden la regeneración natural del bosque.
La pérdida de bosques tiene un impacto directo en la salud de las comunidades, pues “puede resultar en inseguridad alimentaria y en un aumento de enfermedades, debido a la desaparición de plantas medicinales y otros recursos naturales» (WWF, 2024). Además, los bosques son una fuente clave de servicios ecosistémicos y sustento para los pueblos indígenas del Perú, pues de ellos dependen para las labores de la agricultura, la recolección de productos no maderables y la generación de ingresos a través del trabajo forestal y el turismo.
Las estadísticas evidencian la magnitud del problema: «El 45.30 % de las hectáreas deforestadas del país corresponden a bosques sin derechos asignados seguidos del 16.50 % a comunidades nativas que muchas veces se encuentran desprotegidas y sus bosques se ven atacados para distintos fines como el narcotráfico y la plantación de hojas de coca” (Peirano, De la Flor y Vilchez, 2022, p. 9). Esta situación refleja una grave afectación derivada de la falta de reconocimiento y protección efectiva de estas comunidades. Resulta, por tanto, indispensable garantizar el respeto de sus derechos territoriales y culturales.
Otro factor que agrava el daño sobre los territorios comunales es la convergencia de actividades ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal, pues deteriora la biodiversidad, degrada los suelos y presiona los recursos naturales, generando conflictos que ponen en riesgo la cohesión comunitaria. Como resultado, las comunidades enfrentan mayor vulnerabilidad y desprotección, lo que compromete su desarrollo sostenible y sus derechos colectivos.

Imagen: Mongabay
Aunado a ello, resulta esencial señalar el daño cultural que la deforestación ocasiona en las comunidades indígenas. En muchos casos se produce una pérdida de identidad, pues “los bosques tienen un valor cultural importante para muchas comunidades y su pérdida puede socavar la identidad cultural y espiritual de la población local” (Cutipa, Caballero, 2024, p. 119). En este sentido, la deforestación impacta también la dimensión espiritual, al provocar la pérdida de sitios sagrados, plantas medicinales y especies animales, interrumpiendo la conexión entre los mayores indígenas, la naturaleza y el mundo espiritual (Parra, 2023). Así, la pérdida de ecosistemas conlleva la desaparición de la identidad cultural, del derecho consuetudinario y del vínculo ancestral con la naturaleza,»para nuestros pueblos indígenas, los bosques de la Amazonía significan vida debido a que guardan una relación íntima con su medio de vida y su identidad como pueblo» (Vásquez, Bautista, Pucamayo, Rivadeneyra, Rodríguez, 2022).
No solo se afecta la calidad de vida de estas comunidades, sino también la de sus integrantes, quienes son amenazados por defender su territorio. Se ha registrado “un índice elevado de asesinato de líderes indígenas en las fronteras de Huánuco, Ucayali y Pasco; los cuales eran defensores ambientales y se vinculan las muertes a las plantaciones ilegales de hoja de coca” (Peirano, De la Flor y Vilchez, 2022, p. 25). De este modo, la defensa del territorio se convierte en un riesgo vital que evidencia la vulneración de derechos fundamentales. En esa línea, “se estima que el 40 % de los ataques mortales se dirigieron contra pueblos indígenas, pese a que representan apenas el 5 % de la población mundial” (Parra, 2023, p. 143). Esta situación revela la inseguridad en la tenencia de la tierra y la ausencia de garantías para ejercer su autonomía, lo que podría agravar una crisis humanitaria y poner en peligro la existencia de pueblos enteros.
De este modo, los daños a las comunidades indígenas deterioran su calidad de vida, aumentan su vulnerabilidad y amenazan su cultura e incluso su existencia. Ante ello, deben decidir entre permanecer en sus territorios sufriendo constantes vulneraciones o migrar, con el consiguiente desarraigo e identidad perdida.
3. Hacia un futuro sostenible con justicia territorial
Se recomienda una acción conjunta entre Estado y sector privado para controlar la deforestación. Asimismo, un estudio resalta la importancia de fortalecer la colaboración con comunidades y ONG para restaurar ecosistemas y promover un desarrollo sostenible (Cutipa, Caballero, 2024).
Asimismo, se debe considerar que “la protección de los bosques mediante la implementación y el cumplimiento de leyes que prohíban su tala indiscriminada es esencial” (WWF, 2024). Esto implica actualizar y fortalecer la legislación forestal y ampliar la capacidad de fiscalización. En este marco, la ANT debe formalizar territorios indígenas, resolver su situación jurídica y garantizar su derecho a la posesión, ignorar este deber agrava el retroceso en la gobernanza forestal y desatiende las amenazas contra defensores indígenas y ambientales (Cali, 2024). De este modo, las reformas en materia forestal deben evaluarse con cautela, pues de lo contrario podrían adoptarse medidas que “parecen ignorar que el despojo territorial es el motor de la violencia contra los líderes indígenas e implica un retiro del Estado en las zonas rurales” (Cali, 2024).
Es prioritario coordinar entre las entidades responsables de la gestión territorial y ambiental, y garantizar la participación activa de las comunidades, que son custodias y dependientes directas de sus recursos. El caso de la comunidad nativa Kakataibo, que reclama un título de propiedad desde hace 26 años sin respuesta, evidencia la urgencia de validar la Consulta Previa y el Reconocimiento de Autoridad (Hallazi, 2022). Según Cali, el Estado debe implementar políticas que aseguren la participación indígena en decisiones sobre sus territorios, reconociéndolos como autoridades y guardianes ambientales con capacidad de gestión (2024).
Además, los programas de educación y concientización pública también pueden fortalecer la cooperación y el compromiso de las comunidades locales para proteger las áreas más vulnerables (Cutipa, Caballero, 2024, p. 123). Otra propuesta que puede mejorar la situación económica de estas comunidades es la implementación de esquemas de pagos por servicios ambientales (PSA), los cuales “recompensen a los propietarios de tierras por mantener y restaurar ecosistemas” (Cutipa, Caballero, 2024, p. 124).
Frente a la crisis ambiental y social en los territorios forestales, el Estado implementó la Política Nacional del Ambiente, que busca para el 2030 reducir la degradación de los ecosistemas; sus objetivos son disminuir la deforestación, promover la recuperación y restauración, fortalecer el control y fiscalización de los recursos, y preservar los conocimientos ecológicos tradicionales de los pueblos indígenas (Vásquez, Bautista, Pucamayo, Rivadeneyra, Rodríguez, 2022).
Entre las medidas necesarias destacan prácticas de conversión más estrictas, la promoción de sistemas agrícolas sostenibles y la educación ambiental para fortalecer la conciencia comunitaria. Con ello, el Estado busca recuperar ecosistemas y conocimientos tradicionales integrados con la ciencia. Sin embargo, persisten dudas respecto al reconocimiento legal y la seguridad de los territorios indígenas (Cali, 2024).
4. Conclusiones
La deforestación en la Amazonía peruana no solo destruye ecosistemas, sino que amenaza la vida, la cultura y los derechos de las comunidades indígenas. Pese a los avances normativos, persiste la falta de reconocimiento territorial y la presión de actividades ilegales que degradan los bosques y generan violencia contra sus defensores. Sin un compromiso firme y sostenido del Estado, estas amenazas se volverán cada vez más insoportables para las comunidades y para la conservación de los bosques que protegen.